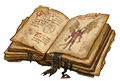Los pueblos indígenas de Argentina
Los pueblos indígenas de Argentina
Los pueblos indígenas de Argentina, también denominados aborígenes u originarios, son comunidades, familias e individuos que se reconocen descendientes de los pueblos nativos que habitaban en el territorio argentino actual cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XVI. Las cifras del censo de 2022 indicaron que 1.306.730 personas en Argentina consideraban que su origen era principalmente indígena, representando el 2.83 % de la población total del país. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce la existencia de 1.878 comunidades indígenas en Argentina, pertenecientes a los 39 pueblos indígenas que reconoce.
Es fácil caer en una visión estereotipada y “folklórica” de los pueblos indígenas. Los trajes y vestidos tradicionales sólo se muestran en ocasiones y momentos especiales, y la mayor parte del tiempo los indígenas visten y actúan como cualquier ciudadano argentino. El conocimiento de las lenguas indígenas suele ser el principal elemento distintivo, aunque no siempre, junto con mitos y folklore propio de manera más completa. En las comunidades rurales las culturas indígenas se conservan mejor, pero en general, el mestizaje cultural suele ser la norma, con elementos y modas introducidos por la modernidad, y que ni siquiera son autóctonos de Argentina.
Dicho esto, a la hora de introducir el elemento indígena en una Crónica de Mundo de Tinieblas, es mejor evitar el estereotipo de “buenos salvajes.” Aunque la creación de los mitos nacionales representen la época anterior a la conquista y colonización como un mundo idílico donde los indígenas vivían en armonía y equilibrio con la naturaleza, sería un error, idealista y todo lo elogioso que se pretenda, pero error. Al margen de lo bien adaptados que estuvieran los indígenas a un mundo que ya no existe, eso no impide que fueran humanos, con las virtudes, defectos, y matices de gris que todo eso conlleva.
En el mundo moderno y globalizado, aferrarse a las raíces identitarias no resulta fácil, y se corre el riesgo de caer en la exageración, el fanatismo y el aislamiento. Es tan probable encontrarse con personas indígenas en un bar del barrio de La Boca en Buenos Aires, celebrando la victoria de su equipo de fútbol favorito, como trabajando con un tractor último modelo en una cooperativa agrícola en Chubut. Todavía quedan aldeas y rincones donde se mantienen costumbres “ancestrales”, pero una vez más, las personas indígenas no viven todo el día mostrando su identidad o usando vestidos folklóricos. Irónicamente, es muy posible que investigadores y antropólogos sepan más sobre las culturas indígenas que muchas personas que se consideran parte de las mismas, y que sólo abrazan algunos elementos de manera parcial o exagerada.
Aunque a lo largo de los últimos siglos los pueblos indígenas han sufrido catástrofes, abusos y matanzas, la situación ha mejorado desde la época de la colonización y la conquista, aunque todavía hoy se enfrentan a diversas formas de discriminación racial y social, y en conjunto muchos se encuentran en una situación de pobreza y desempleo mucho más severa que el resto de ciudadanos argentinos.
Una Crónica que presente a los pueblos indígenas de Argentina como personajes jugadores o parte del trasfondo es una buena oportunidad para documentarse sobre la cultura y situación de los mismos, evitando elementos paródicos o estereotipos idealizados. Este suplemento no pretende profundizar, ofreciendo una visión superficial de manera deliberada, para que el esfuerzo y los matices complejos queden en manos de la creatividad de cada Narrador y las necesidades de cada mesa de juego.
Aimaras: Se trata de un pueblo indígena establecido en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. La comunidad aimara argentina está formada por unas 4.000 personas. Aunque existe una comunidad aimara en Salta, más de la mitad han emigrado a Buenos Aires.
Atacameños: También conocidos como licanantay o kunzas, son un pueblo indígena repartido entre Argentina, Bolivia, y Chile. La población argentina se estima en unas 3.000 personas, y la mayoría viven en la provincia de Jujuy. Casi todos los atacameños argentinos hablan español, aunque en los últimos años ha habido esfuerzos por revitalizar su lengua.
Ava guaraníes: Antes conocidos como chiriguanas, o también chahuancos, este pueblo se encuentra asentado entre Argentina, Bolivia, y Paraguay. En Argentina se encuentran divididos entre avas, simbas, e izoqueños, pero se reconocen parte del mismo pueblo. La guerra del Chaco del siglo XIX los llevó a desplazarse al Chaco salteño, y la penuria económica les llevó a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y algodón. Unas 18.000 personas afirman descender de este pueblo.
Charrúas: Este pueblo se ubicaba entre los ríos Paraná y Paraguay, en el centro de la provincia de Santa Fe durante la llegada de los españoles, pero se desplazaron posteriormente y ampliaron su territorio entrando en guerra con los guaraníes en el siglo XVIII, extendiéndose hacia Corrientes y Entre Ríos, mezclándose con los indígenas de esos territorios. Tras las sucesivas guerras en época colonial y tras la independencia de Argentina, se estima que viven unas 4.000 personas charrúas en el país, principalmente en Buenos Aires, Corrientes, y Entre Ríos. En los últimos tiempos viven un proceso de recuperación cultural.
Chorotes: También conocidos como yofuasha, son un pueblo originario de Argentina y Paraguay, con una población estimada en Argentina en torno a las 2.200 personas, la mayor parte en la provincia de Salta. Llegaron a Argentina en el siglo XX, debido a la guerra entre Bolivia y Paraguay. Desde entonces comenzaron a trabajar en plantaciones de azúcar y tabaco.
Chulupíes: Los chulupíes o nivaclés son un pueblo indígena de Argentina y Paraguay. En Argentina viven cerca del río Pilcomayo, extendidos por las provincias de Salta, El Chaco, Formosa, y Jujuy. La colonización militar los expulsó hacia El Chaco, y desde mediados del siglo XX en su territorio se asentaron unos 15.000 colonos menonitas, lo que alteró sus costumbres. Su población actual se estima en unas 1.100 personas.
Comechingones: Los henia y los kamiare habitaban en las provincias de Córdoba y San Luis cuando llegaron los españoles. El término “comechingón” es despectivo. Se estima su población actual en unas 15.000 personas. Parece que su lengua estaba fragmentada en una serie de dialectos, y actualmente, y salvo algunos términos, se la considera extinta.
Diaguitas: Los diaguitas eran un conjunto de pueblos independientes que hablaban un idioma común, el cacán, extendidos entre Argentina, y Chile, que resistieron la expansión del imperio inca y posteriormente de los españoles. Las guerras diezmaron su población y obligaron a los diaguitas supervivientes a trasladarse, extendiéndose por el territorio argentino. Actualmente unas 67.000 personas se consideran descendientes de los pueblos diaguitas.
Guaraníes: Los guaraníes son un grupo de pueblos extendidos entre Argentina, Brasil y Paraguay. Fueron los primeros productores de yerba mate, que actualmente es una bebida muy extendida en Argentina. Actualmente viven en Argentina unos 20.000 guaraníes, y su idioma es cooficial en la provincia de Corrientes.
Huarpes: Se trata de un pueblo indígena del este de Argentina, que fue diezmado debido a las enfermedades y abusos de los conquistadores. Se consideraban extintos, pero en el siglo XX las comunidades huarpes comenzaron un proceso de reconstrucción lingüística y cultural. Actualmente unas 15.000 personas se consideran descendientes de los huarpes, principalmente en la provincia de Mendoza.
Kollas: Son un grupo de pueblos originarios del norte de Argentina y Chile, principalmente en las provincias de Jujuy y Salta. El reino kolla fue el más importante de los reinos aimaras, y fue conquistado por el imperio inca. En el siglo XIX se rebelaron contra los terratenientes argentinos, y marcharon a Buenos Aires para reclamar sus tierras. Unas 70.000 personas se consideran descendientes del pueblo kolla.
Lules: Los lules son un pueblo emparentado con los huarpes, originarios de la provincia de Salta, que fueron desplazados a Santiago del Estero y Tucumán. Actualmente muchos se encuentran mestizados y aculturados, y su población se estima en unas 3.700 personas.
Mapuches: Son el pueblo indígena más numeroso en Argentina y Chile, abarcando numerosos pueblos que fueron conquistados o culturizados por los mapuches en el siglo XVIII y comparten su lengua mapudungun. A la llegada de los españoles se encontraban en territorio chileno, pero en los siglos siguientes se extenderían a Argentina. A finales del siglo XIX serían sometidos tras una serie de guerras. Más de 100.000 mapuches viven actualmente en Argentina. Más de 70 % viven en las provincias de Chubut, Neuquén, y Río Negro.
Mbya: Son una facción de origen guaraní que habitan en la provincia de Misiones. En Argentina viven unas 7.300 personas de este pueblo. Viven en pequeños grupos y en las últimas décadas han ido abrazando el sedentarismo. No reconocen fronteras y a menudo realizan migraciones entre Argentina, Brasil, y Paraguay.
Mocovíes: Son un pueblo indígena argentino que habita en las provincias de Formosa, Santa Fe, y El Chaco. Se mostraron especialmente belicosos hacia los colonos españoles, arrasando varios asentamientos. La presión española los desplazó hacia el sur, donde fueron evangelizados por los jesuitas, y quedaron sometidos tras la guerra del Chaco, aunque se rebelaron en el siglo XX reclamando la devolución de sus tierras. Actualmente unas 22.000 personas afirman ser descendientes de los mocovíes.
Omaguacas: Se trata de un pueblo de Jujuy fuertemente influenciado por los quechuas y kollas, aunque progresivamente han ido recuperando su identidad cultural. Actualmente unas 6.800 personas afirman ser descendientes de este pueblo.
Onas: También conocidos como selk’nam, son el pueblo originario de la isla grande de Tierra de Fuego. Eran un pueblo nómada de cazadores, que a principios del siglo XX sufrieron el exterminio sistemático por parte de ganaderos y funcionarios de los gobiernos de Argentina y Chile. En la actualidad los selk’nam han comenzado un proceso de recuperación cultural y lingüística. Unas 2.700 personas en Argentina afirman ser descendientes de este pueblo.
Pampas: Se trata de un grupo de pueblos como los querandíes, y tehuelches que fueron conquistados e influenciados por los mapuches en el siglo XVIII. Muchos mapuches los consideran parte de su pueblo, a pesar de las objeciones del gobierno argentino. Unas 22.000 personas se consideran descendientes de los pueblos pampas.
Pilagás: Son un pueblo indígena centrado en la provincia argentina de Formosa, donde quedaron confinados tras su derrota en la Guerra del Chaco. Los supervivientes fueron puestos a trabajar en las plantaciones de algodón y azúcar, estableciéndose en las ciudades. Durante el siglo XX sufrieron varias masacres por parte del ejército argentino. Actualmente unas 4.500 personas afirman ser descendientes de este pueblo.
Quechuas: Son una serie de pueblos indígenas andinos unidos en gran parte por su uso del idioma quechua. La mayoría de ellos viven en Bolivia y Perú. En Argentina vive una comunidad de unas 50.000 personas, la mitad en la provincia de Buenos Aires.
Rankulches: Se cree que son una facción de los tehuelches o de los pehuenches, que participaron en la guerra de independencia de Argentina a favor de los independentistas. Fueron reconocidos como líderes de los pueblos de las pampas, hasta que fueron vencidos tras la Conquista del Desierto. Todavía conservan una fuerte influencia cultural mapuche. Unas 10.000 personas afirman ser descendientes de los rankulches.
Sanavirones: Se trata de un pueblo del grupo de los pampas, con influencias de los indígenas amazónicos y andinos. Su núcleo original se encontraba en el territorio de Santiago del Estero, desde donde se extendieron hacia Córdoba. Durante el siglo XVIII se mezclaron en gran parte con los colonos españoles. Unas 2.800 personas afirman ser descendientes de este pueblo.
Tapietes: Se trata de un pueblo de cultura guaraní, separados de su tronco común, extendidos por Argentina, Bolivia, y Paraguay. Llegaron a Argentina en la década de 1920 para trabajar en las plantaciones de azúcar, desplazados por la guerra entre Bolivia y Paraguay. Actualmente unas 500 personas se consideran descendientes de este pueblo.
Tehuelches: También conocidos como patagones, son el principal pueblo de la región de la Patagonia argentina, aunque su clasificación es confusa, debido a que también hablan idiomas diferentes. Desde el siglo XVIII comenzaron a recibir una fuerte influencia de los mapuches, y posteriormente fueron invadidos por ellos, hasta casi extinguirlos. Los tehuelches sobrevivieron en Chubut y Río Negro. Actualmente unas 27.000 personas se consideran descendientes de este pueblo.
Tobas: También conocidos como qom, son un pueblo pampa que habita en el Chaco central. Estuvieron enfrentados durante siglos con los guaraníes por el dominio de la zona. Se resistieron al sometimiento y en el siglo XIX llegaron a amenazar la ciudad de Santa Fe, pero al final fueron derrotados por el ejército argentino, que diezmó su población y en las décadas siguientes realizaría varias masacres. La migración a Rosario ha creado un barrio toba en la ciudad. Actualmente unas 70.000 personas afirman descender de los tobas argentinos.
Tonocotés: Son uno de los pueblos originarios de Tucumán, que fueron en gran parte absorbidos culturalmente durante la colonización, provocando la desaparición de su lengua. Actualmente también se los conoce como zuritas, y hablan un dialecto del quechua. Unas 6.000 personas afirman descender de este pueblo.
Wichíes: Son un pueblo del Chaco central y austral, que habitan principalmente en Argentina, especialmente después de ser desplazados en el siglo XX por la guerra entre Bolivia y Paraguay. Actualmente unos 50.000 wichíes viven en toda Argentina. En una situación casi de indigencia, muchos wichíes han emigrado a las ciudades, donde se han aculturado.
Los pueblos indígenas en el Mundo de Tinieblas
En el Mundo de Tinieblas las culturas indígenas de Argentina han tenido gran importancia para distintas facciones sobrenaturales, especialmente las que hunden sus raíces en la época anterior a la llegada de los europeos. Entre ellas los cambiaformas Pumonca han tomado un gran interés en los mapuches y pueblos andinos, incorporando varias familias a su Parentela, pero no son los únicos.
Además de los cambiaformas, en tiempos precolombinos existían no muertos y chamanes que habitaban entre los pueblos indígenas, puede que sin tanta influencia como las Razas Cambiantes, pero con suficiente poder para forjar espacios propios de los que no podían ser expulsados con facilidad, o sin provocar matanzas.
Distintos linajes de vampiros conocidos como los Legados Ahogados, y que habitaban entre los indígenas consiguieron sobrevivir a los tumultos de la conquista y colonización infiltrándose en los asentamientos europeos y recientemente han comenzado a salir de sus escondrijos, mostrando que su influencia era mayor de lo que se creía, para horror y confusión de los vampiros europeos, que consideraban que se habían extinguido.
Los chamanes indígenas cuentan con el apoyo de Tradiciones místicas como los Kha’vadi (Cuentasueños) y los Verbena, que han defendido a los nativos y han luchado con ellos, ya sea en las guerras convencionales o en los tribunales mundanos. En las profundidades de las montañas, de las selvas, y desiertos, existen capillas místicas, ya sea en el mundo físico o del espíritu, donde habitan poderosos magos que pueden utilizar los poderes primarios de la naturaleza.
Los Sin Reposo indígenas cuentan con sus propios reinos en el inframundo, conocidos colectivamente como Reino Oscuro de Obsidiana, o el Reino Oscuro de Oro, pero que realmente son una alianza de reinos fantasmales, donde las distintas culturas precolombinas han dejado su impronta. En el inframundo de Argentina, las Tierras de las Sombras están formadas por inmensas llanuras y pampas recorridas por grupos nómadas de fantasmas. Las matanzas y masacres de la colonización han generado mareas de rencor y odio que han creado enjambres de Espectros.
Los espíritus feéricos de Argentina, aunque muy mermados, han encontrado la forma de sobrevivir uniéndose a los humanos. Tribus desconocidas de Nunnehi, y Linajes locales, se aferran a los recuerdos idealizados o de pesadilla de los antiguos dioses o ancestros, que todavía sobreviven hoy en rincones apartados o se han reinventado a sí mismos, adoptando formas nuevas en la cultura moderna.
 Ratkin
Ratkin